Don Ramón, con su suéter verde
de renos y un gorro de Santa Claus que su nieta le había obligado a
usar, estaba cómodamente hundido en su sillón favorito. Sobre la
mesita, un plato con galletas con chocolate a medio comer y un vaso
de leche tibia completaban la escena. En la televisión, la cadena
local transmitía un especial navideño sobre la fauna del Ártico:
focas jugando entre témpanos y morsas descansando en playas de
hielo. El ambiente en su salón estaba impregnado de cálida
nostalgia.
De pronto, algo interrumpió la
paz. Ramón sintió un leve cosquilleo en la nuca, esa sensación que
uno tiene cuando algo no está del todo bien. Giró la cabeza hacia
la puerta de su habitación, que daba a un pasillo sumido en sombras.
Allí, entre la penumbra, estaban ellas. Un grupo de cucarachas lo
observaba en formación cerrada, perfectamente alineadas, como
soldados en espera de órdenes. Pero esta vez, no eran sólo las cucarachas, cada una llevaba una carga de diminutas piezas entre las
patas: bolitas de color, lentejuelas brillantes, abalorios variados y
unas cuantas incluso arrastraban lo que parecían migajas de algodón.
Ramón parpadeó, incrédulo.
Volvió la vista a la pantalla,
donde un oso polar avanzaba entre la nieve, y luego regresó a la
puerta. Las cucarachas no se habían movido. Se quedaban ahí,
inmóviles, sus antenas oscilando suavemente, como si escucharan el
eco de algún villancico lejano. Ramón sintió un sudor frío en la
frente.
—¿Esto es real? ¿O he comido
demasiadas galletas de chocolate? —murmuró, tocándose el pecho para comprobar
que su corazón aún latía.
Por un momento, todo parecía
suspenso, como si el tiempo se hubiera congelado. Ramón esperó a
escuchar un sonido: un cascabel, una campana, tal vez hasta el "jo,
jo, jo" de Papá Noel. Pero en lugar de eso, un extraño
pensamiento cruzó por su mente: “¿Y
si esto es una invasión navideña?”
Los ojos del anciano se movieron
nerviosamente por el salón. Calculó las probabilidades: ¿podría
atrincherarse detrás del árbol de Navidad? Tal vez usar las luces
como una barrera electrificada improvisada. Luego miró hacia la
ventana; podría ser su única vía de escape, aunque la idea de
enfrentarse al frío invernal lo hizo estremecer.
Con manos temblorosas, tomó el
teléfono fijo de la mesita.
—¿Emergencias? —dijo con voz
temblorosa cuando la operadora respondió. —Necesito ayuda… ¡Hay
cucarachas navideñas! Están organizadas, llevan adornos.
Del otro lado de la línea, el
silencio fue inmediato. Finalmente, la operadora respondió, su tono
mezclando confusión y paciencia.
—Señor, ¿podría repetir eso?
¿Adornos?
Ramón abrió la boca para
insistir, pero entonces un movimiento en la puerta lo dejó
petrificado. Las cucarachas habían comenzado a moverse, no hacia él,
sino en filas perfectamente coordinadas hacia el árbol de Navidad.
Con una destreza inquietante, comenzaron a subir por las ramas,
dejando todos los abalorios y las migas de algodón en su camino,
como si estuvieran decorándolo.
Por un instante, don Ramón no supo
si debía gritar, reír o simplemente dejarse llevar por el espíritu
de la locura. Colgó el teléfono con manos temblorosas y observó
cómo su árbol terminaba de adornarse con una precisión que hubiera
hecho llorar de emoción a cualquier diseñador de escaparates.
Esa noche, don Ramón no durmió.
Sentado en su sillón, observó a las cucarachas trabajar en su
extraño ritual navideño hasta que el primer rayo de sol iluminó el
salón. El árbol brillaba con una mezcla única de luces, oropeles, y…
restos de algodón.
Al día siguiente, cuando los
niños llegaron para abrir los regalos, Ramón no dijo nada sobre las
verdaderas responsables del esplendor del árbol. Pensó que a partir
de esta Navidad, dejaría adornos brillantes y bolas de algodón
colocadas cerca del pasillo oscuro, por si sus ayudantes navideñas
decidían volver.















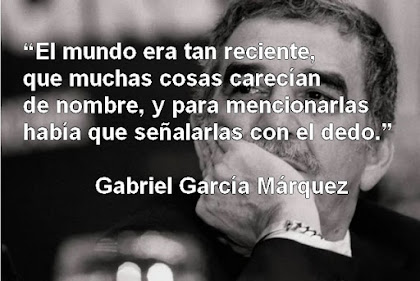.jpeg)



.jpeg)
















